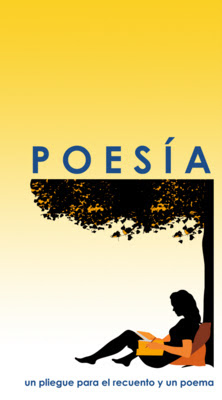“…la ciudad, extrañamente parecida, a esta hora de las reverberaciones y sombras largas, a un gigantesco lampadario barroco, cuyas cristalerías verdes, rojas, anaranjadas, colorearan una confusa rocalla de balcones, arcadas, cimborrios, belvederes y galerías de persianas ––siempre erizada de andamios, maderas aspadas, horcas y cucañas de albañilería, desde que la fiebre de la construcción se había apoderado de sus habitantes enriquecidos por la última guerra de Europa...”
Así describe La Habana de finales del XVIII Alejo Carpentier en “El siglo de las luces”, novela publicada en 1962, casualmente el año en que nací. Carpentier, en mi opinión, nunca entendió bien el barroco aunque haya pretendido explicarlo y cultivarlo con un afán de tintes fatalistas. Ya dijo Cortázar hablando de Lezama: “…su expresión es de un barroquismo original (de origen, por oposición a un barroquismo lúcidamente ‘mis en page’ como el de un Alejo Carpentier)”. Pero aunque Carpentier confundiera muchas veces al barroco con un mero estilo formal, un gusto por la complicación, el arabesco o el simple pintoresquismo, su descripción de La Habana en el postrero XVIII, entonces recientemente liberada de la ocupación inglesa, puede ser útil a mi propósito que, en este texto, es contestar, en el 250 aniversario de la toma de la ciudad por aquella potencia, algunos juicios de exaltados compatriotas, tan anglofascinados ellos, que se han lamentado “barrocamente” de que el final negociado de tal ocupación haya impedido a Cuba ser hoy (sí, tal lo leen) como Canadá, Nueva Zelandia, Australia, Hong Kong, Malasia… Hace unos días me tocó contestar semejantes desvaríos vertidos en comentarios a un texto de Vicente Echerri publicado en el blog “Penúltimos días”. Hoy pretendo extender, exponer aquella protesta a la consideración de todos mis amigos y lectores.
Decía que la descripción de La Habana hecha por Carpentier me podía ser útil, pues en ella se solapan, expresa o tácitamente, las dos patas de su dúctil resistencia a la ocupación inglesa: la reverberación cultural y la pujanza civilizadora. Porque si bien es cierto que la pujanza civilizadora se desencadenó definitivamente con la ocupación y, sobre todo, después de ella, también lo es que tal impulso está presente en La Habana desde el temprano XVI, y que siempre estuvo encauzado en esa reverberación cultural que es tal vez su principal seña de identidad. La Habana que se encontraron los ingleses en 1762, era ya un lampadario barroco, sí, pero no en el sentido que le da Carpentier (La Habana jamás fue una ciudad formalmente barroca) sino en el sentido más hondo del término “barroco”; este es el que lúcidamente define Valleriani cuando dice: “La época barroca es una edad de crisis generadora de una profunda inquietud en la cual es central el sentido de la inestabilidad de lo real. Está caracterizada por un ‘metaforismo’ y un ‘metamorfismo’ universales como modos de advertir una realidad de perfil desconocido e insospechado, siempre diverso y mutable. La metáfora aquí quiere convertir en declive una verdad huidiza y en continua metamorfosis. El barroco es un universo cultural tan consciente del fondo trágico de lo real, como del mal y del dolor que lo atraviesan. Expresa tal realidad a través de la metáfora del ‘confuso laberinto’, pero sobre todo del mundo como teatro…”
El mundo como teatro, siempre puesto en escena, esa es la esencia del barroco. En ese sentido La Habana fue barroca desde su nacimiento, y será barroca mientras sea, aunque su urbanismo y su arquitectura nunca lo hayan sido, ni en lo estructural ni en lo formal, más que de pasada, tímidamente. La Habana fue siempre “un teatro” porque siempre fue mediterránea, porque desde su fundación fue un punto de fuga para el reverberante eco del mar eterno.
¿Y qué podían ofrecer los ingleses en 1762 a tal emporio de la cultísima máscara? Inglaterra, en plena efervescencia industrial, en medio de su revolución, saliendo de su pobre medioevo, de su escaso y tardío renacimiento; liberándose al fin de la brumosa magia, de la brujería, en favor de un protestantismo que convirtió las cenizas del Purgatorio en ruedas dentadas para el imperio. Inglaterra, que en brazos de Newton, Bacon, Hume y Smith entre otros, abría una era positivista para laboratorios donde el barroco y lo barroco serían pura escoria en el fogón neoclásico. ¿Por qué no tuvo Inglaterra un seiscentto, un settecento vigorosamente barrocos? ¿Por qué su barroco es tímido, hasta cierto punto “clásico”, ecléctico, cuando no folclórico o pintoresco…?
Ah, una ciudad barroca sabe aprovecharlo todo. La Habana supo hacerlo con lo poco que podían ofrecer entonces los ingleses. Dice Weiss: “La conquista de La Habana por los ingleses y su ocupación de la ciudad durante once meses causaron serios quebrantos económicos a la población, tanto en el orden oficial como en el privado; hubo confiscaciones, exacciones, e impuestos gravosos. Se produjo, en consecuencia, malestar y resentimiento contra los conquistadores y contra aquellos ciudadanos que se prestaron a colaborar con su gobierno (ya ven, siempre los hay “adelantados”). Pero estas cosas pasaron a un segundo plano con el regocijo de la reconquista, y hasta se empezó a considerar el valor de algunas iniciativas puestas en práctica durante el dominio inglés. La principal de éstas fue la libertad de comercio, que incrementó el tráfico marítimo en el período de referencia de un modo fabuloso, no sólo aportando artículos para el consumo de la población, sino llevando al exterior los productos de la isla. Con todo, lo importante no fueron precisamente los frutos inmediatos de este tráfico, sino el ejemplo que ofreció a la metrópoli de las ventajas del comercio libre sobre el sistema monopolista español, lo cual contribuyó a que se otorgara eventualmente a la Isla este derecho. Igualmente la Corona se dio cuenta de la importancia que revestía Cuba, por su posición geográfica, para el comercio entre España, de una parte, y Nueva España y Tierra Firme de la otra, y de la necesidad de redoblar sus esfuerzos por conservarla. En suma, junto con el ansia de la población insular de mejores condiciones de vida, se despertó en la metrópoli el deseo de dar a Cuba un nuevo trato”.
La Habana, aquella barroquísima ciudad-estado, supo aprovechar de la bala inglesa sobre todo el eco. Y otra vez preparada para la esencial función, introdujo en el texto del coro una nueva monserga, le dio al corifeo una nueva máscara. Pero la obra siguió siendo la misma; esa en la que el barroco no es un portón abigarrado para la estancia franciscana, ni un vitral de tres colores para que la luz vibre descompuesta, sino un universo donde la vida misma es teatro, puro teatro para un mágico y útil bolero inmune al himno neoclásico… Lo demás lo escribí ya en aquellos comentarios. Aquí lo reproduzco para ustedes tal y como lo hice entonces. Debo pedir disculpas por mi tono, entonces un tanto exagerado (barroco) y encendido. Puedo parecer sectario, lo sé, pero en aquel contexto me lo pedía el cuerpo, parecía inevitable. En cualquier caso, así las cosas, el mío sería un sectarismo defensivo. Estén seguros.
Bueno, el Caribe nació a la historia con vocación mediterránea. El Mediterráneo se prolongó en él con todas sus resonancias. El Mediterráneo es un mar que resuena. Sí, más que un mar es un prodigio del eco. Claro, en el mar del norte los vikingos no se oían más que a sí mismos. Algo parecido pasó a los celtas (que nunca se asomaron al mar eterno) sobre todo, cuando hicieron isla al norte del mundo. La bahía de La Habana en 1762 era ya un fabuloso germen de Mediterráneo que construía mar hacia el golfo de México, hacia el Caribe todo; era un portento del eco. Es normal que todos quisieran participar aquella gracia, especialmente los vikingos y los celtas que no la tuvieron hasta entonces. Al fin podían hacer pie en el mundo sin haber nadado en su centro. Pero la gracia no se comercia, no se tasa en libras esterlinas, se intercambia en redomas de tiempo, en ánforas de humanidad. Puede que los habaneros hayan aprendido mucho de los ingleses en cuanto a contabilidad y cacharrería, pero ¿cuánto aprendieron los ingleses de los habaneros…? A ver, contables de la historia, ¿dónde está el interruptor que acciona la gracia, que hace audible el eco? Cuando lo descubran, cuéntenlo en La City. Y confiesen allí que, tanto el eco como la gracia, fugan en Main Street y vibran en La Plaza.
Francotirador, ante una diana tan movida y extensa como la tuya, pudieran inhibirse, incluso, Eros y Apolo… En fin, porque lo deseen algunos, la historia no doblará las piernas. La Habana del XVIII era ya un prodigio del eco y de la gracia. En su bahía habrían podido leer mundo todas las flotas posibles. Porque los españoles llevaban el morral mediado de inquisición y contrarreforma, sí, pero en la mitad que más importa llevaban la semilla mediterránea, ésa, tan volandera, que llegó hasta las tierras bárbaras para que ahora presuman de cánones, tratados, “pentateucos” y compendios jurídicos como si fueran de cosecha propia. Esa semilla, la mediterránea, que acarreaba el plancton del Egeo, el Jónico, el Adriático; que había probado sustrato desde Irán a Cartago, desde Egipto a Cádiz; que por obra de Alejandro había incorporado la capacidad ecléctica de fructificar en (para) Oriente y Occidente; esa semilla, digo, fue plantada en La Habana desde el mismo siglo XVI. Y fueron los españoles, sí, pero eso es lo que menos importa, porque ellos sólo eran agentes ocasionales. Las semillas pueden ser tan llevadas por el viento como protegidas en los excrementos vacunos, pero en cualquier caso, su carga germinal es innegable, imparable. Cuando ingleses, franceses, belgas, daneses y holandeses, vieron en América un regalo geográfico para activar libros de cuentas; cuando éstos llegaban, se apropiaban, estructuraban una plantación, nombraban capataz y se marchaban; los españoles completaban su similar avaricia con un esencial cargamento cultural. Los españoles llegaban y se apropiaban, pero después edificaban, urbanizaban, fortificaban, se mezclaban, se quedaban... Insisto, lo de menos es que lo hicieran los españoles, lo importante es que con ellos viajaban el eco y la gracia del mar eterno; ellos llevaban la redoma y el ánfora, y estaban dispuestos (obligados) a destaparlas. Entonces, ante una urbe tan refinada y promisoria como La Habana del postrero XVIII, ante una bahía tan esencial como aquélla, con tanto pasado y presente heredados, condensados, potenciados, la imagen de la flota inglesa con sus cañones disparando (sólo) un futuro de dudoso pedigrí, debió resultar penosa y grotesca. Claro que a todo se le puede (y se le debe) sacar provecho. La Habana lo hizo con aquellos once meses de apertura comercial. Pero el habanero nunca dio el beso definitivo al mago del futuro. Y no lo hizo tal vez, quién sabe, por la engañosa y aburrida asepsia de sus labios, por la falta de peso que traía su palabra. Lo que pasó después podemos cargarlo en cualquier cuenta. Pero si tenemos que llegar a los Castro, cosa que me produce una gran repugnancia y una mayor pereza, habría que hablar de un carácter hispano armado de un pragmatismo puramente anglosajón. Vaya mezcla. Puede que los ingleses se hayan quedado en La Habana más de lo que parece.
Mira, quien-seas, que los españoles llegaban a América y se quedaban en un porcentaje inmensamente mayor que cualquier otro pretendiente a colonizador en el Caribe, no es una opinión, es un dato. Claro, los datos se encuentran en los libros y pueden parecer opiniones para quien no los abre. Que los ingleses se establecían por más tiempo en el Caribe que los españoles, tampoco es una opinión, es una falacia, tan clara, que no merece más contestación. No me interesa en lo absoluto defender aquí a los españoles. España se defiende sola, pues, como nación contemporánea, tiene 543 años de historia; como realidad sociocultural (con su magnífica diversidad) tiene más de 3000 años de historia; como espacio habitado por el hombre, tiene una prehistoria que se pierde en los anales del tiempo… Pero lo que sí pongo en valor, frente a la excluyente fascinación por lo anglosajón que adorna a muchos compatriotas, es la feliz estirpe mediterránea de lo habanero. La Habana fue una suerte de ciudad-estado con ascendencia mediterránea. Una maravilla resultante del impulso civilizador del hombre culto, del hombre que condensa gracia y eco, no regalados, sino ganados en los avatares de la historia. Ese portento de cultura que fue La Habana, ese agraciado lugar donde el poso mediterráneo era más que evidente, habría quebrado si los ingleses hubieran puesto número y artilugio donde había mucho más que eso. La Habana fue un prodigio del eco humano, un sitio donde parecían convenirse y complacerse todos los dioses; un sitio con suficiente linaje para exigir al ábaco industrial la necesaria carta de ciudadanía. Duró hasta que el determinismo, el pragmatismo y el empirismo, que yacían y subyacían en el positivismo europeo decimonónico (nada mediterráneo, por cierto, y sí muy anglo y muy sajón), se mezclaron con el apasionado carácter mediterráneo para doblegarlo en dirección a la más estúpida utopía. Lo español puso su gusto por la hazaña quijotesca, pero el insulso y reducido horizonte lo trazó el pragmatismo integrista, y ése, quieran o no los anglofascinados, es más british que la reina… Entonces, celebremos cada uno lo que nos apetezca. De eso se trata. Yo celebro que aquella joya, aquel portento de civilización que ya era La Habana de finales del XVIII, haya sido canjeada (por cierto, no sin mucho pesar en buena parte de la inteligencia inglesa) por aquellos incultos pantanales del continente. Sí, una jugada maestra de la “torpe” diplomacia española. Celebro que su onda mediterránea se haya ensanchado hasta el siglo XX y me haya tocado, colmado como lo hizo. Eso sí, celebremos lo que celebremos, por favor, leamos. Por que si bien las lecturas enloquecieron a Alonso Quijano, la falta de ellas plantó en el kilómetro cero a Castro. Celebremos lo que nos dé la gana, pero escuchemos a San Agustín: “Toma y lee, toma y lee…”
QUANTUMLEAP, con la lectura pasa como con la vida, somos los máximos responsables ante ella. Si le preguntaras eso al santo (Agustín) te remitiría a los textos bíblicos en primera instancia; pero yo, que de santo no tengo nada, sin saber cuánto hay de ironía en tu demanda, te pregunto a ti: ¿Has leído lo que el santo leyó antes de serlo? ¿Te has leído el teatro griego, por ejemplo? Creo que fue Heidegger quien dijo que había que leerlo todo, todo, pero ¡cuidado!, sólo hasta Platón. En fin, siendo cautelosamente pragmático, te digo que, si queremos hablar con propiedad del tema en cuestión, qué menos que, después de leerlo TODO en términos de Heidegger, y claro, sin detenernos donde él dice, leer todo Fernando Ortiz, por ejemplo, y todo Moreno Fraginals; y luego no vendría mal leer a Humboldt, sobre todo a ese Humboldt que llamaba a La Habana “colonia y metrópoli a la vez”, que veía en el Caribe la recreación del Mediterráneo. Hombre, debíamos leer a Irene Wright, claro, y a Weiss… A pesar de Heidegger, es muy importante, creo yo, que leamos todo lo que el TODO preplatónico hizo posible. Desde la filosofía helenística hasta el idealismo alemán. Y claro, haciendo escalas imprescindibles en Virgilio, Ovidio, Horacio, Séneca, Cicerón, Dante, Petrarca, Góngora, Quevedo, Cervantes, Shakespeare, Goethe, Baudelaire, Dickinson, Lezama… Sí, Lezama… y Homero. No estaría mal empezar por el segundo y terminar por el primero. Ya ves, no pude ofrecerte un título, pero…
Tal vez puedan intuir lo que contestaba, pero si quieren leerlo todo pueden seguir el siguiente enlace:
http://www.penultimosdias.com/2012/08/14/los-ingleses-en-la-habana/